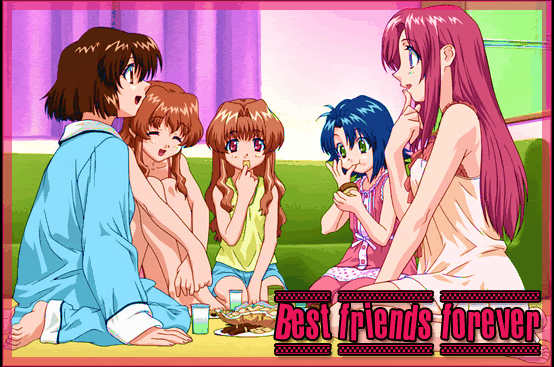Si me dieran un peso cada vez que alguien me pregunta si me gustan las mujeres, calculo que ya me habría comprado, al menos, un carrito. Sí, me gusta la tortilla, siempre y cuando (¡claro!), la chavita con la que he de compartir salivita, sudores y cachondeo, esté igual o más buena que yo. Siempre lo he dicho: en esto del sexo no me ando con prejuicios y a una buena oferta de placer, no les hago nunca mala cara. Igual es porque cuando era niña, mi mamá me decía (cuando quería obligarme a comer chayotes o espinacas), que no puedo decir que algo no me gusta, hasta que lo he probado… Así que, cuando se dio la ocasión, probé la carne de hembra y me gustó ¿Qué le voy a hacer? ¡Salí heteroflexible!
El caso es que, aunque me gusta echarme al plato a una niña bonita y sabrosona de vez en cuando, siempre he sabido que no puede ser la base de mi dieta sexual. Estoy convencida de que para ser feliz a largo plazo, al menos yo, necesito que entre las piernas de mi pareja cuelgue un trozo de carne y nervios de entre 17 y 25 centímetros, dispuesto a calmarme las cosquillas en esas tardes lluviosas o bajo la luna de octubre. Por eso, siempre que me preguntan si me gustan las mujeres, respondo que lo suficiente como para acostarme con una, pero no tanto como para enamorarme de ella. ¿Qué caso tendría? Tarde o temprano, algo en mis instintos me haría salir a buscar los brazos, las piernas y el sexo de un hombre.
Hasta la fecha, me mantengo en esa certeza, pero soy lo suficientemente humilde para reconocer que si algo cambia con el paso del tiempo, son las convicciones.
Continuará...